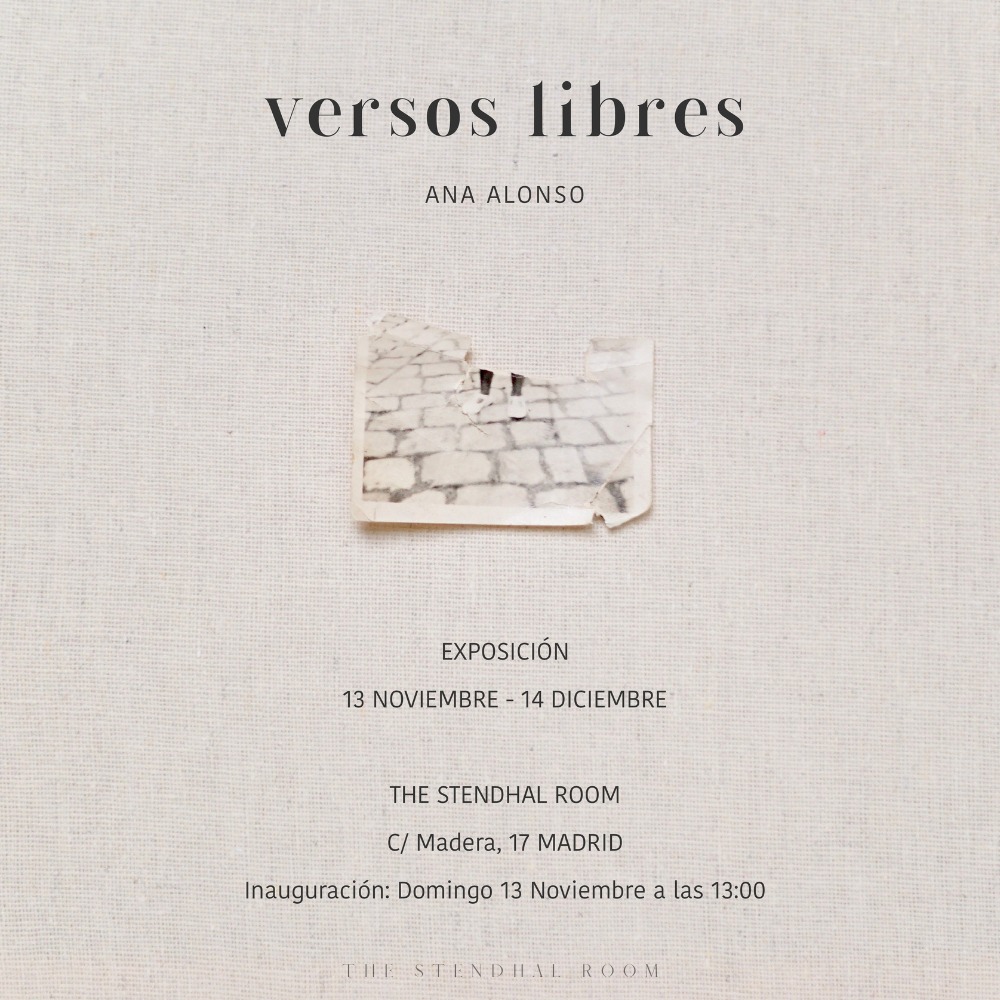versos libres - exposición
Una mañana entré en una tienda de coleccionismo y empecé a revolver una caja llena de fotos antiguas. No sabía lo que buscaba, simplemente fui apartando instintivamente las que me llamaban la atención. Al ver juntas las que había apartado, casi todas tenían algún “defecto”. Unas estaban movidas, otras medio borradas por el paso del tiempo, y unas pocas rotas o recortadas… Entonces no sabía explicarme por qué exactamente pero esas fotos fallidas me atrapaban y aunque el “defecto” fuera diferente en cada una de ellas, compartían un mismo campo semántico donde el error potencia su poética. Así comencé a coleccionarlas.
Una fotografía es, ante todo, una imagen. Incluso en la fotografía en papel, siempre que el papel esté en condiciones adecuadas, lo que vemos es sólo imagen. El objeto-foto, queda eclipsado por el momento, el lugar y las personas que representa. Pero la imperfección del soporte rompe ese hechizo. En el momento en el que se abre una grieta en el papel, se cuela por ella la posibilidad de pensar más allá de la imagen grabada; pensar en el dispositivo de memoria que es en realidad una fotografía y su valor emocional.
En otra época la fotografía ocupaba un lugar muy diferente al que ocupa ahora. Estos trocitos de papel tenían una función esencial en la vida cotidiana de las personas, las que aparecen en ellas y, sobre todo, quienes las conservaron. Más allá de la imagen que representan y de las copias que pudieran existir, cada fotografía se valoraba como un objeto único e irrepetible, pues con esa fotografía en concreto cada persona construía una relación afectiva. No era sólo una foto de alguien, sino esa fotografía la que importaba. La que se llevaba a todas partes dentro de la cartera o en un guardapelo colgado del cuello. Las fotografías entonces eran un amuleto con toda la carga mágica que ello conlleva. A través de ellas tenías una conexión directa con la persona retratada, podías sentir su presencia y mantener vivo su recuerdo. A las fotos se las hablaba, acariciaba y besaba. Y de la misma manera, si había un desencuentro o un desamor, sería también la fotografía la que lo pagara: las fotos se rompían, se quemaban o se recortaban por toda clase de razones.
Es difícil adivinar si estos fragmentos fotográficos corresponden a la parte que alguien quiso conservar o a la que se decidió eliminar. En unos casos quizás sólo se pretendía rescatar y aislar del grupo la cara de una persona en particular y guardarla en un lugar tal vez más privilegiado. Y en otros cabe imaginar toda clase de conflictos, disputas familiares y traiciones detrás de la ausencia.
Romper o cortar una fotografía, un objeto tan cargado de memoria y afectos, no es un gesto trivial. En algunos casos romper la foto es literalmente querer arrancarse a alguien de la memoria, desterrarla de los álbumes familiares, negarle la protección del archivo y condenarla al olvido sin miramientos. Pudo ser un acto espontáneo y violento o un trabajo minucioso y premeditado. Fruto de la tristeza o el enfado, recurrir a las manos y a las tijeras.
Pero lejos del corte limpio que tal vez se pretendiera, en la memoria siempre queda una huella, y la ausencia en las fotografías pesa más que la presencia. Precisamente eso que se quiere omitir o silenciar se vuelve protagonista. Precisamente ese vacío se convierte en lo más elocuente de la fotografía. El hueco eclipsa la imagen. La materia que ha desaparecido hace a la foto aún más objeto y más carne. La fotografía ya no queda limitada por lo que vemos en ella sino que sus márgenes se abren y caben en ella todas las historias imaginables. Sólo el espacio en blanco ofrece el margen de libertad necesario para proyectar otros relatos del pasado. Así, su potencia narrativa se dispara. La fotografía que no revela, que esconde, ya no cuenta, sugiere; ya no es relato sino verso. Verso libre.